Prueba ajustar tu búsqueda eligiendo más de una ciudad, eliminando todos los filtros o seleccionando varias experiencias a la vez.
+ momentos
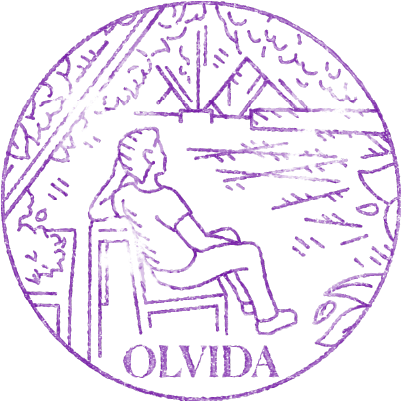
Hay rincones de Ginebra que no han cambiado nada en los últimos siglos.
Si obviamos la luz eléctrica y algún elemento más, esta foto se podría haber tomado en el siglo XIX.
¿Quién vivió aquí hace dos siglos? ¿Cómo se llamaba y qué ropa vestía?
La imaginación es un elemento imprescindible para hacer más inmersivos nuestros viajes. No olvidemos utilizarla de vez en cuando.
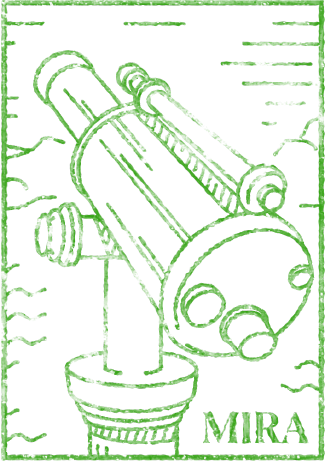

Ernst Beyeler dedicó media vida a construir una de las colecciones privadas de arte moderno más completas del mundo.
Y cuando lo consiguió, dedicó lo que le quedaba de vida, junto a su mujer Hildy, a crear una fundación para que cualquier pudiese disfrutarla.
Picasso, Monet, Matisse, Rothko… La lista de grandes nombres presentes en el museo es extensa, muchos de ellos amigos personales de Beyeler. Pero incluso aunque no tuviese ningún cuadro conocido, merecería la pena visitarlo por la singular arquitectura del edificio que lo alberga. Proyectado por el arquitecto Renzo Piano, la fundación se diseñó para potenciar la presencia de la luz natural a petición del propio Beyeler. Era la mejor manera de disfrutar las obras, según el coleccionista. Para ello el arquitecto instaló unos cristales especiales que dejan entrar la luz, pero que, a la vez, filtran los rayos uva más fuertes para evitar dañar las obras. Los ventanales hacen innecesario el uso de luz artificial y permiten contemplar los prados verdes que rodean el edificio.
La fundación organiza, además, exposiciones temporales de altísimo nivel. Durante nuestra visita hubo una retrospectiva dedicada a Hopper.
Beyeler también fue una pieza clave en la consolidación de Basilea como uno de los grandes centros del arte. Tuvo un papel fundamental en los años 70 en la creación de Art Basel, que hoy es la feria de arte contemporáneo más influyente del planeta.
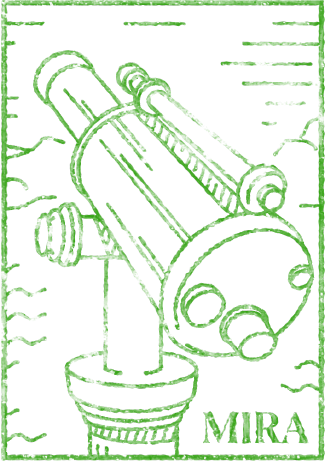

Rolf Fehlbaum es un hombre que, a sus 79 años, sigue perdidamente enamorado de las sillas.
No solo ha convertido Vitra en uno de los fabricantes de muebles más prestigioso del mundo, sino que lleva décadas coleccionándolas. El Vitra Shaudepot es un espacio construido a medida para albergar su colección, que cuenta con más de 7.000 muebles, entre ellos 400 sillas expuestas al público.
«Puedes reconocer y entender una época –sus estructuras sociales, sus materiales, técnicas y modas– a través de sus sillas», cuenta el presidente de Vitra.
La exposición permanente recorre 200 años de diseño de sillas cuidadosamente seleccionadas para mostrar su evolución. «Todas las sillas hacen esencialmente lo mismo, invitarte a tomar asiento, pero ningún objeto cotidiano es tan polifacético», afirma Fehlbaum con rotundidad.

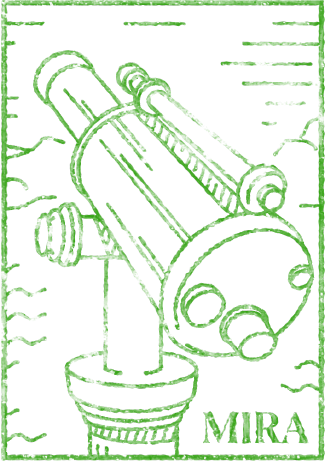
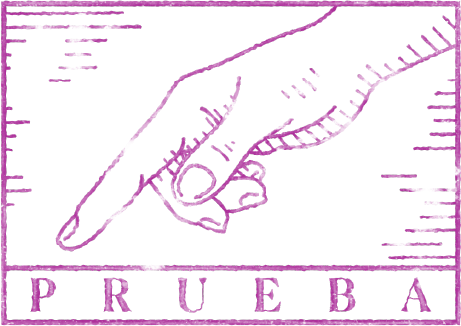
400 días para conquistar el monte Pilatus.
Es lo que tardó Eduard Locher en construir el tren cremallera al monte Pilatus, inaugurado en 1888. Antes se necesitaban cinco horas a pie para alcanzar la cima. Ahora, gracias a esta maravilla de la ingeniería, se puede llegar en aproximadamente una hora.
Cogimos el tren en Alpnachstad, a orillas del lago, a 440 metros de altitud. Treinta minutos después llegamos a la cima, a 2.073 metros por encima del nivel del mar. Es durante el trayecto cuando te das cuenta de la proeza del ingenio de Locher y su equipo.
El tren Pilatus llega a tener una inclinación máxima del 48%. Pensad en esos sufridos ciclistas que suben cuestas en el Tour de Francia. En el peor de los casos, el desnivel que deben encarar es del 13%. Casi cuatro veces menos.
Para que el tren pudiese subir la pendiente sin problemas, Locher inventó un sistema de cremallera que permite la sujeción absoluta de los vagones a la vía. Durante el ascenso no se viaja, se vuela.
Una vez arriba, nos alejamos de la estación y tomamos asiento en una roca. A lo lejos sonaba una trompa alpina. Un pastor con sombrero tradicional pasó a nuestro lado y nos soltó un «¡grüezi!», hola, en suizoalemán.
La vuelta a Lucerna la hicimos por el otro lado del monte Pilatus, en un teleférico de última generación totalmente automatizado. Suiza tiene este tipo de contrastes constantemente. Un apego por la tradición y lo propio, pero siempre abiertos a lo nuevo. Al más puro estilo de Eduard Locher.

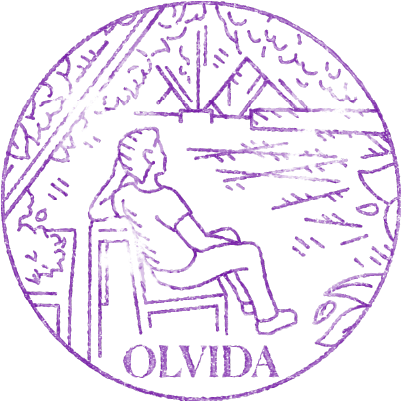
Lo primero que llama la atención al entrar al museo Tinguely es ver niños correteando y subidos a las obras.
Una niña de unos 8 años se acerca a una de las esculturas y pisa un botón. La escultura cobra vida y genera un maravilloso estruendo. Si Jean Tinguely estuviese vivo hoy, esta escena le hubiese gustado.
El artista suizo luchó toda la vida para quitar solemnidad al arte. El juego es una parte vital de la vida y buscaba que estuviera siempre presente en sus obras. Sus piezas son máquinas imperfectas construidas con una enorme variedad de objetos en desuso. Tinguely era capaz de juntar una cabeza de caballo, una noria, las cortinas antiguas de un teatro, una rueda de una bici y un tambor para generar esculturas en movimiento. Sus máquinas son como la vida misma: imperfectas, desordenadas, bellas, ruidosas, molestas.
El escultor disfrutaba también destruyendo algunas de sus obras y generando grandes performances que acababan con explosiones. Era su manera de recordarnos que las máquinas podían matarnos si caían en las manos equivocadas.
El tiempo tiende a olvidar y por eso este museo sigue siendo tan importante. Tinguely sigue siendo relevante para los tiempos en los que vivímos por la manera en que reflexionaba sobre la tecnología sin perder el sentido del humor. Un espíritu que lo guió hasta el final de su vida en 1991.
En lugar de una ceremonia sombría y triste, preparó un funeral en el que desfilaron varias de sus esculturas en movimiento. Más de 10.000 personas se despidieron del artista suizo más importante del siglo XX.
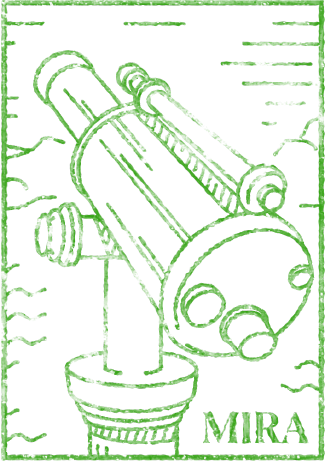

¿Es una galería o una gasolinera?
En realidad, es las dos cosas. En 2008, los galeristas Von Bartha se mudaron a este antiguo taller de reparaciones en busca de más espacio para mostrar sus colecciones. En la parte delantera de la fachada principal hay una gasolinera que sigue en funcionamiento y los responsables de Von Bartha tiraron de arquitectura ingeniosa para integrarla en su diseño.
Cada vez que alguien para allí a repostar, puede contemplar obras de arte en el escaparate incluido en el precio de llenar el tanque. Son estos pequeños detalles que muestran la vinculación profunda que tiene la ciudad con el arte y la arquitectura. Visita la galería pidiendo cita previa o acércate a cualquier hora para captar este interesante juego visual.
