Prueba ajustar tu búsqueda eligiendo más de una ciudad, eliminando todos los filtros o seleccionando varias experiencias a la vez.
+ momentos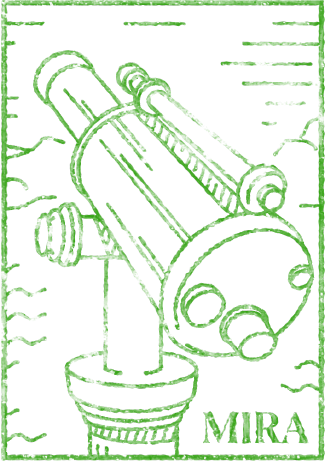

¿Cómo no dignificar con una fotografía el trabajo de los artesanos que hicieron posible esta fachada?
La Farmacia Luganese es uno de esos comercios clásicos que luchan contra las franquicias. Una tienda que entiende la importancia de la tipografía para presentarse ante los viandantes. Me hubiera gustado tener un ligero catarro para poder entrar a comprar algo.

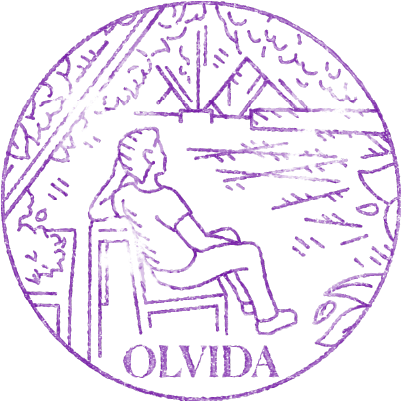
Cuando unes a un escultor, a un escenógrafo y a un arquitecto ocurren estas maravillas.
Que estas escaleras hayan tomado esta forma no es fruto de la casualidad. Refleja la filosofía de Werkraum Warteck, un espacio con más de 30 talleres donde conviven diseñadores de títeres, artistas, arquitectos, músicos, modistas. Las escaleras, realizadas por miembros de este lugar, se construyeron en 2014 y promueven la colaboración entre ellos.
Durante un siglo, el edificio fue una fábrica de cervezas hasta su cierre en los años 80. Se especuló que acabaría siendo reemplazado por un inmueble más moderno, pero el empuje de un visionario agitador cultural llamado Jakob Tschopp lo salvó de la piqueta. Durante años, Tschopp se erigió como defensor de los espacios de trabajo alternativos en Basilea y echó mano de su experiencia para conseguir que el lugar se destinase a estos fines. Una propuesta que se sometió a referéndum en 1994 y fue aprobada por los habitantes de la ciudad.
Subir las escaleras hasta la cima del edificio tiene premio. En la azotea hay un restaurante bar con vistas a toda la ciudad. A pie de calle está la cantina Don Camilo, un restaurante especializado en platos vegetarianos mediterráneos con muy buena aceptación entre los locales.


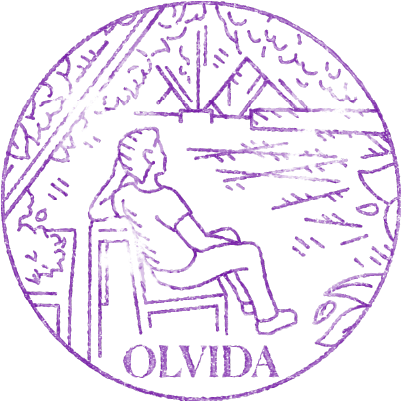
Después de unos días de sol, las nubes grisáceas se confabularon esa mañana para dar un aire de intriga al jardín botánico.
Entramos en uno de los invernaderos y un aspersor empezó a regar el ambiente con agua pulverizada, contribuyendo a remarcar la atmósfera misteriosa. Las plantas empujaban contra los cristales empañados creando escenas que parecían sacadas de un cuadro impresionista. Mi primer impulso fue fotografiarlo todo. Pero desistí para no perderme muchas cosas.
El jardín botánico de Ginebra es un mundo natural miniaturizado. Un lugar en el que plantas de los seis continentes comparten espacio y vida. Uno de los lugares favoritos de los ginebrinos para sus citas, comer un bocadillo a mediodía o simplemente huir de la ciudad sin salir de ella.
Un viaje dentro de un viaje para ver las maravillas del mundo natural.


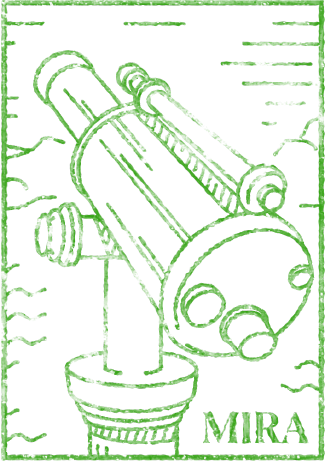
Desde aquel día puedo decir con seguridad que he subido al cielo en ascensor.
Para alcanzarlo, tuve que coger un barco, seguido de un funicular, seguido de un camino rodeado de árboles inmensos sobre una ladera casi vertical.
Para conocer los orígenes de esta alocada idea hay que viajar a finales del siglo XIX. Franz Joseph Bucher-Durrer era un empresario que había construido un pequeño imperio hotelero de gran lujo en Bürgenstock, un monte con vistas al lago de Lucerna.
La exigencia de sus clientes lo llevó a abrir un sendero en la ladera de la montaña para que pudiesen salir a caminar. A medida que avanzaba el camino, la pendiente era tan empinada que acabó siendo imposible llevarles hasta la cima. Pero Bucher-Durrer no era una persona que se rindiera fácilmente. Inspirado por las formas de la Torre Eiffel, encargó la construcción de un ascensor de 165 metros que elevaría a sus visitantes al cielo. Tras cinco años de trabajo arduo liderado por mineros italianos y austriacos, el elevador fue inaugurado en 1905, convirtiéndose en una gran atracción.
Aquel día, al llegar a la cima en ascensor, se abrieron las puertas y apareció una vista casi interminable de los Alpes. Fue en ese momento cuando entendí por qué Bucher-Durrer insistió tanto en construir lo que probablemente muchos tildaron de majadería en su día.

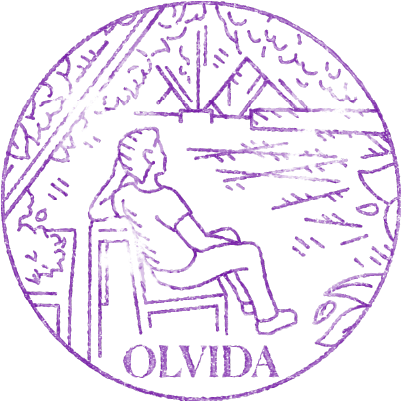
Oblígate a parar o te perderás muchas cosas.
Suena contradictorio, pero no lo es. Ya no viajamos como en el pasado. Los tiempos son más cortos y se busca hacer lo máximo posible en el tiempo asignado. Es lógico.
Pero viajar no es solo moverse a toda velocidad o coleccionar cromos en Instagram Stories. Viajar también es reservarse un rato cada día para no hacer nada. Sentarse en un banco mirando al lago de Lucerna, levantar la mirada y asimilar lo que estamos viviendo.
Oblígate a parar para no perderte muchas cosas.


Si tienes ocasión de ver este Picasso en persona, una advertencia: no es como todos los demás.
Se llama ‘Arlequín sentado’ y fue pintado en 1923. Pero hay algo que lo hace más conmovedor todavía. Esta obra no estaría aquí si no fuese por el fervor que sienten los habitantes de Basilea por el arte.
En 1967 una quiebra repentina llevó al coleccionista y empresario Peter G. Staechelin a poner en venta los dos cuadros de Picasso que había prestado al Museo de Arte de Basilea (Kunstmuseum): uno era el Arlequín sentado; el otro, Los dos hermanos. Pidió 8,4 millones de francos por ambos. La sociedad civil, entonces, se movilizó para que se quedaran en la ciudad. Los empresarios locales consiguieron 2,4 millones y el Ayuntamiento decidió poner los 6 millones restantes. Pero un ciudadano afectado por la quiebra decidió impugnar esta decisión.
El Gobierno local respondió de la manera más suiza posible: convocó un referéndum para decidir si hacían la compra o no. La ciudad se llenó de carteles con el lema «All you Need is Pablo». En la votación, ganaron por goleada los partidarios de comprar las obras y las calles se llenaron de gente para celebrarlo. La historia llegó a oídos de Picasso, que a sus 86 años, seguía pintando cada día en su casa en el sur de Francia. Quedó tan conmovido que regaló dos cuadros más a la ciudad.
Ya te avisamos de que este no era solo un cuadro. Es el emblema de la devoción que siente Basilea por el arte.
